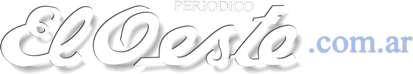Segunda mitad del siglo XlX
Mientras Europa galopaba sobre el caballo de la Segunda Revolución Industrial y sus apetencias imperialis-tas no tenían límites, la vida en “tierra adentro”, es decir más allá de la frontera que establecían los fuertes y fortines, continuaba convulsionada entre una cultura que se defendía como podía a los intentos de extinguirla y otra que debía rendir cuentas ante el mundo que se avecinaba. No obstante es importante observar como era el modo de vida de quienes peleaban por no desaparecer.
La Influencia Mapuche
Con la llegada de los Mapuches en el siglo XIX a las regiones patagónicas y pampeana, se produjeron grandes cambios culturales en los pueblos originarios.
Ampliaron la manera de ganarse la vida incorporando, en muchos casos, la siembra de maíz, trigo, zapallos, sandias, ajíes y otros productos de chacra, principalmente cuando cierto sedentarismo se los permitía, en caso de lejanía con la zona de conflicto. No obstante, era el arreo de ganado la principal fuente de ingresos, pues les servía para el trueque. Comían carne , principalmente de yegua y bebían leche de vaca, además cazaban guanacos y ñandúes, como pequeños animales como mulitas y perdices, juntaban huevos de ñandú, frutos silvestres y vainas de algarrobo
Ellos eran excelentes tejedores de lana de oveja y esos tejidos eran utilizados para uso personal o comercializados, además trabajaban el cuero, y trocaban sal de las Salinas Grandes por herramientas, artículos de metal, ropa y comida: sabían también trabajar en artesanías de plata, que obtenían del comercio con pueblos del norte.
La araucanización de la cultura había influido también en las viviendas, aquel toldo tehuelche con estilo de paraviento, había dado paso a uno mucho más sólido con cueros tejidos con tendones, divisiones internas, también con cuero, una abertura a la manera de chimenea y una enramada en la entrada, que cumplía la función de alero, el piso bien barrido con escobas de juncos, cueros de ovejas para sentarse o dormir y también en muchos casos, catres.
El menú incluía asado de yegua, guanaco, cordero o vaca, aunque al vacuno se lo usaba más para comercializar. Lo comían semi crudo y a veces lo salaban. También se alimentaban de puchero con choclos y zapallo, o ñandú cortado en trozos, con los menudos picados, sal y ají, todo mezclado con piedras calientes y envueltos en el cuero del animal; de éste comían sus huevos cocidos entre las brasas, con un agujerito hacia arriba para que no se reventara. Los frutos del chañar y del algarrobo también servían de alimentos y las manzanas provenientes de los arreos hacia el sur. Debemos tener en cuenta que la época que estamos tratando, estaba impregnada por el comercio de frontera en períodos de paz, por lo tanto no era raro encontrar asadores u ollas de hierro, además de la cerámica. Como decía el viajero Ebelot, en sus apuntes, muchas veces el toldo de un indio estaba mejor provisto que el rancho de un fortín .
Artesanías: las mujeres tejían lana de oveja, teñida e hilada por ellas. Lo hacían en telares de madera y así elaboraban la ropa, las manta y algunos aperos de montar como cinchas, atrás o sudaderas. Los hombres hacían la soguería: lazos, riendas, boleadoras, cintos, vainas de cuchillos y botas de potro, que se sacaban de las patas traseras de un animal recién muerto, aprovechando la temperatura del cuerpo. Un oficio interesante, pero no común era el de platero, con la materia prima (como dijimos ) proveniente de la zona de Potosí (Alto Perú).
Vestimenta: las mujeres se ponían un rectángulo de tela , desde los hombros hasta debajo de las rodillas, a la manera de vestido, con un prendedor en el hombro ( a veces de plata ), si era necesario un chal tejido por ellas, una faja en la cintura; se hacían trenzas y usaban vinchas, tachonadas con medallas. Aros, pulseras, pectorales y anillos completaban el adorno, según la condición económica de cada una. En los pies se ponían sandalias y a veces coloretes en el rostro.
Los hombres reemplazaron el taparrabos por el chiripá, que también utilizaban los criollos, sostenido por una faja con guarda pampa. El quillango tehuelche, de piel de guanaco, si bien se siguió utilizando raras veces, fue sustituido por el poncho tejido, de tal manera que a veces se impermeabilizaba. En el trueque con los huincas (blancos ) conseguían camisas y pañuelos de cuello. En los pies botas de potro, atadas con tientos y generalmente con un agujero, para sacar los dedos y estribar en el botón pampa, o en un palito atado a un tiento que venía del cojinillo o el recado, a veces usaban espuelas y de acuerdo a la posición económica, podían ser de madera, plata o hierro. Llevaban el pelo largo sujetado con vinchas tejidas de lana, en ocasiones anillos y aros.
Diversiones: solían competir en carreras de caballos, cinchadas o tomándose de los pelos, jugaban a los naipes (incorporación de la cultura criolla ), a la “chueca” (similar al hockey ), con palos curvos y pelotas de madera. Usaban unos dados de piedra piramidales y apostaban tanto en esto como en los naipes.
Armas: las boleadoras eran fundamentales, ya sea la de una piedra o bola perdida, la de dos, para bolear animales o las “tres Marías “ para la pelea frontal, pisando una de las bolas, que eran piedras redondas recubiertas de cuero. El cuchillo, largo, de hierro y doble filo enfundado en vaina de cuero, el arco y la flecha que fue perdiendo vigencia entre los mapuches, dando paso a un mayor uso de la lanza y la chusa, de cañas tacuaras y hojas de hierro bien filosas en uno de los extremos .
La incorporación del caballo
Indudablemente fue el elemento de mayor transformación de la cultura de los pampas, que lo hicieron de manera muy propia, desde el amansamiento hasta su uso cotidiano. El indio pampa amanzaba con mucha paciencia, una vez capturado, el potro era atado a un palenque y de a poco se le acercaba comida, luego se lo acariciaba hasta que reconocía a su dueño y se le iban sacando “las cosquillas”, le tiraban sobre el lomo un cuero de oveja, hasta que se lo podía montar, lo cual se hacía de un salto, así , usando como freno una barbada ( en la parte inferior de la boca ), se le iba probando la cincha y se lo subía de un salto, luego se lo entrenaba en guadales y médanos para darle resistencia y velocidad, cuando corriera en la llanura. Decía el Coronel Mansilla que era inútil salir en persecución de un indio cuando llevaba varias horas de ventaja, porque ra como correr contra el viento. Según el mismo testimonio, podía montar el día entero y correr varias leguas y si rodaba, lo hacía de tal manera que el animal no lo aplastaba.
Además hemos visto muchos cuadros donde se ve al indio parado en el anca, mirando a la distancia o en su defecto, hasta durmiendo montado.
Como vemos de aquel centenar de yeguas y padrillos, dejados por Pedro de Mendoza en la primer fundación de Buenos Aires en l536, se obtuvieron excelentes resultados para la transformación y adaptación cultural de los pueblos originarios en los siglos subsiguientes
( LA VIDA EN TIERRA ADENTRO continua en el próximo informe )
Bibliografía
Palermo ,José “Los Indios de la Pampa”
Martínez Sarasola, Carlos: “Nuestros paisanos los indios “